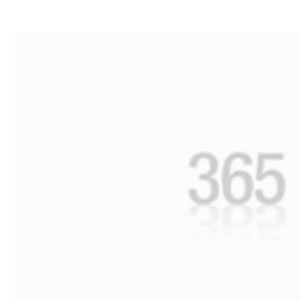Publicado: 16/01/2011
Visto: 1439 veces
Fuente: Clarín Viajes
A orillas del lago Aluminé, en los bosques y montañas que rodean Villa Pehuenia se despliega un variado menú de actividades en contacto con la naturaleza. Además, la cultura mapuche y los platos autóctonos.
Es una porción de Neuquén a merced de gigantes en pugna. Por eso, para dejar de sentirse por un momento intimidados por uno de esos portentosos vigías de Villa Pehuenia, no cabe otra opción que entregarse a la autoridad del Batea Mahuida. Sólo desde la cima del volcán las estilizadas siluetas de las araucarias –los pehuenes venerados por las comunidades mapuches– se avienen a empequeñecerse, hasta parecer hongos microscópicos que decoran los lagos Aluminé y Moquehue.
Mil metros abajo, todos los paisajes están atravesados por la variedad araucana de este árbol sagrado. Las miradas de los visitantes se dejan deslumbrar por la mancha turquesa del lago planchado y enseguida hacen foco –imitadas por las cámaras de fotos– en las copas verdes, redondeadas por ramas horizontales que sostienen piñones.
Las araucarias posadas en este tramo de la Cordillera crecen a razón de 1 a 7 cm por año y se muestran tan vigorosas como 70 millones de años atrás, cuando resistieron la hecatombe del Terciario, que sepultó la era de los dinosaurios. Es tan llamativa la presencia de la araucaria aquí, que hasta la proliferación de fucsias, anaranjados, violetas y amarillos de las flores, encendidos por el sol del verano, pasa a segundo plano.
El volcán es propiedad de la comunidad mapuche puel, que en invierno administra el centro de esquí del Batea y en esta época coordina las trepadas en 4x4 hasta la cumbre mochada. El motor del vehículo que conduce el guía Antonio Catalán ruge sobre el suelo de piedra, en la arremetida final. A 5 kilómetros por hora, asoma al costado de la ventanilla el espectacular mirador natural de una explanada abovedada. Es el borde del cráter. Hacia abajo, la pared interior –recubierta de hielo– se sumerge en la laguna azul que inunda la caldera extinguida.
A esta altura –sobre los 1.600 m–, del verde intenso del bosque andino quedan apenas los esporádicos tonos fosforescentes de ñires achaparrados. A lo lejos, mientras el viento bien frío del Pacífico se hace notar, la nieve de los volcanes Lanín, Villarrica, Llaima, Lonquimay, Copahue y del cono mochado Sierra Nevada blanquea la frontera entre Argentina y Chile.
Panorama desde el cráter
El guía arrima a los tumbos la camioneta a la playa volcánica de la laguna, le da descanso al motor y sugiere prestar oídos al silencio y el silbido del viento. Calderón es músico, docente y enfermero, infaltable en cada Nguillatún (las rogativas al dios Nguenechén, que 80 comunidades puel realizan en febrero, conducidos por el lonco Manuel Calfuqueo) y la celebración del Ui Noi Chipantu, el Año Nuevo mapuche, cada 21 de junio.
Es tal el celo que el joven guarda por el cuidado de sus tradiciones, que se niega a explicar la razón que lo impulsa a regresar a Villa Pehuenia por un camino de ripio en desuso. El misterio se devela tras diez minutos de padecimiento para el vehículo y los pasajeros: junto a esa huella casi olvidada florecen cañas colihue –utilizadas para fabricar el instrumento ceremonial de viento trutruca– y asoma, resguardado por centenarias araucarias, el recinto de adoración reue. Cada una de las familias originarias está representada en una hilera circular de chozas de paja.
Catalán señala el lugar asignado para el ritual ancestral y explica con parquedad, pero sigue de largo sin detenerse. El sol del mediodía realza el brillo del lago y las cumbres nevadas y provoca un impacto visual que, para los afortunados vecinos, es cosa de todos los días.
Una brisa que era casi imperceptible en el bosque se hace viento y sopla con fuerza en el muelle del golfo Azul. La novedad anima a Gerardo Rodríguez, que suelta amarras para que el velero Susurro trace un tajo que apunta hacia el centro del lago Aluminé.
El monstruo del lago
Siete islas e islotes –todas rigurosamente recubiertas de araucarias– van quedando atrás. Un km lago adentro, el timonel despliega la vela y el motor deja de ronronear. El silencio copa la escena cuando la embarcación bordea la punta de una península tapada de coihues y se acomoda de tal forma que ofrece un primerísimo plano del cerro Chañy. Parece improbable que desde estas aguas quietas y transparentes irrumpa Cuero, un monstruo con forma de tronco atribuido a la mitología mapuche.
Los susurros y silencios que enmarcaron las tres horas de excursión recién son interrumpidos en tierra firme, donde un anciano suelta melancólicas melodías con su pilolay, un instrumento de viento que sólo puede tocar el padre de familia mapuche y tiene tantos orificios como la cantidad de hijos del músico. Un niño de unos diez años no quiere ser menos y prepara su trutruca. Pero la presencia de extraños lo cohíbe.
Los golpes de la tambora se escuchan más tarde, a lo lejos, cuando atravieso la entrada de la fábrica artesanal Chokolhaa. Fernando Cappi se suma a esa involuntaria bienvenida con percusión autóctona convidando un inigualable chocolate negro con rosa mosqueta y marroc con frutas secas. La visita resulta fructífera, no sólo por el invalorable aporte para el paladar. Ante el grupo de turistas que no dejan de masticar, el maestro chocolatero se toma su tiempo para explicar cómo se elabora chocolate en rama con una espátula y hasta tiene la amabilidad de revelar un dato básico: “La preparación artesanal lleva un proceso de templado con baño maría, lo que genera la textura bien suave y el sabor”.
El chocolate del atardecer más el ciervo laqueado al whisky y la fondue que justificó la noche destemplada marcan los primeros pasos –por cierto lentos– de la mañana. Más vale sacar fuerzas de algún recóndito rincón del cuerpo porque se viene una caminata de 8 kilómetros por el bosque y la costa del lago Moquehue, hasta la desembocadura del arroyo Blanco. Por suerte, unos minutos después de despegar desde el puente de La Angostura, el guía Jorge “Chopper” Maciel hace una parada a la sombra de las araucarias, para indicar el área de piñonada, donde en febrero las familias mapuches se dedican a juntar piñones, caídos de las bachas de los árboles.
Un rato más tarde, la marcha se acelera súbitamente, motivada por la primera imagen del lago, una sugerente panorámica semioculta por un bosque de radales. El sonido monocorde de las chicharras confirma que la jornada será muy calurosa y desplaza el trino más agradable que acercan tordos, zorzales, carpinteros de cresta colorada y loros de cola rojiza.
Vamos decididos por la selva valdiviana hacia el encuentro directo con el agua fresca del lago. Dejamos atrás un arroyo de vertiente, pilas de leña junto a las cercas de palo de las chacras y un farallón de roca glaciaria, del que sobresale como manojo de antenas otro conjunto de araucarias.
Postal perfecta
Pero la ansiedad por alcanzar la playa casi causa un desatino y los entusiastas caminantes pasamos por alto una postal exquisita: la islita de roca Bonsai y su araucaria enana de más de tres siglos, inmóviles en medio del lago a veces turquesa, ahora verdoso, delante de los picos nevados. Cien metros más adelante, una hilera de patos negros remueve delicadamente la superficie del agua y el intenso aroma de rosa mosqueta indica la cercanía de la bajada hacia la orilla de arena. Absolutamente todos los pies de los visitantes reposan en el agua y los prismáticos del guía pasan de mano en mano, para descubrir otras araucarias plantadas en mínimos islotes de piedra.
El Circuito Pehuenia no parece ceñirse a un recorrido prefijado. Con sólo dejarse perder por cualquier ruta, camino, senda o huella, es posible detectar otros matices –indefectiblemente distintos y atractivos– del bosque y las aguas cristalinas. Por ejemplo, dos rostros bien disímiles exhibe el lago Aluminé si se lo admira desde los miradores de Villa Pehuenia o abordado desde un área de arena, ripio y bosque nativo de la margen sur, que una fatigosa travesía en cuatriciclo recorre en dos horas.
Esa perfecta combinación de adrenalina y naturaleza en estado puro se recrea en el paraje El Verde, cerca de la aldea Moquehue, tras 20 kilómetros de ripio que circundan el lago Moquehue. Sobre el cerro Bandera –a 1.100 metros de altura–, esta vez el bosque de coihues y araucarias se presta para completar cinco tramos de canopy y dos bajadas de rappel. Son 350 metros suspendidos en el aire sobre la ladera empinada. La última aventura vuelve a dejar en claro que en esta comarca de perfumes, melodías y colores naturales el hombre tiene su lugar, pero sólo le cabe acompañar al paisaje.
Fuente: Clarín Viajes
.