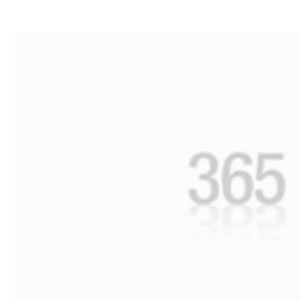Publicado: 21/02/2010
Visto: 1918 veces
Fuente: Revista Nueva
Dos mujeres, una cordobesa y otra estadounidense, relatan, en primera persona, cómo sus vidas dieron un giro de 180 grados y terminaron asentándose en la paradisíaca Tierra del Fuego. Ambas cuentan, apasionadamente, por qué aman el lugar más austral del planeta.
Graciela Ramaciotti (ecologista)
Soy fueguina, pero de corazón. Nací en Córdoba y a los 20 años me fui a vivir a la selva alta del Perú, con los indios campas. Yo era nadadora y representaba a la Argentina en distintos países de América. Me tocó ir tres años seguidos a nadar a Lima y, como hubo muy buenas perspectivas de trabajo para mi papá, él decidió trasladar a toda la familia a Lima.
Durante unas vacaciones, tomé una avioneta que había para sobrevolar la zona central de la selva alta y dije: “¡Acá abajo quiero vivir yo!”. Cuando volvimos a Lima, lo convencí a mi hermano para que me acompañara y nos fuimos. En ese momento, estaban dando tierra en concesión a los que se fueran a plantar a la selva. Éramos chicos de ciudad, no sabíamos nada de campo, pero compramos unos libros y nos fuimos con una buena carpa. Las primeras noches dormíamos espalda contra espalda porque los ruidos de la selva eran aterradores. Después nos hicimos amigos de los indios nómades que vivían allí. Poco a poco, limpiamos una parte de tierra, empezamos a sembrar y los indios nos construyeron una casa ¡sin un clavo!
Yo iba a una playa cerca de Lima a dar clases de natación. El alumno más viejo terminó siendo mi marido. En seis meses, me casé con Franz, que era un biólogo suizo. A los dos años nació Karl, la mayor alegría de mi vida. Un domingo, en el desayuno, un infarto se llevó a Franz. Mi hijo tenía tres años. Fue un golpe durísimo. Decidí volver.
Regresé a Córdoba y me anoté en la universidad para estudiar Análisis de Sistemas. Al mismo tiempo, empecé un curso de montaña en el Club Andino Córdoba. Hice trekking con mi hijo, así aprendimos lo que era la vida de montaña; organicé un emprendimiento para volver el tabaquillo –un árbol que se estaba extinguiendo– a las Sierras Grandes de Córdoba. Había una corriente ecologista que no estaba todavía muy encaminada: veíamos el deterioro, pero no teníamos muy claro cómo encauzar nuestra preocupación.
En el Club Andino Córdoba conocí a mi segundo marido. Nos enamoramos, nos casamos y nos vinimos para Tierra del Fuego. El principal motivo que nos impulsó a venirnos a Ushuaia fue tener cerca la montaña. Acá uno sale de la casa con la mochila y en dos horas está en una cumbre. Conocimos y exploramos el monte; así empezamos a marcar los senderos, que en aquella época no existían. El primero fue el del Cerro del Medio, a dos horas del centro de Ushuaia. Volvíamos sucios, helados, pero felices. Nos contrataron para abrir las sendas desde el río Pipo hasta el lago Fagnano, en el Parque Nacional de Tierra del Fuego. Abrimos cuarenta y dos kilómetros en dos meses. Con los senderos marcados empezamos con las “Caminatas para Todos” una vez al mes. Armamos el “Club de Amigos de la Montaña”.
En 1990 nació Finisterrae. La creamos por nuestra preocupación al ver cómo se estaba degradando el entorno natural. Hoy pensamos que, a través de todas las acciones que vamos llevando adelante –como la plantación de árboles, el reciclado de pilas, el cuidado del agua, y las charlas educativas a maestros y alumnos–, contribuimos a paliar la situación y a recuperar el ambiente. También me dediqué con pasión al conocimiento de la flora, y publiqué el libro Flores y frutos silvestres australes.
Hay que conocer y amar este lugar, porque si uno no lo vive y no lo disfruta, difícilmente pueda quererlo y cuidarlo. Adoro Tierra del Fuego. Estoy feliz de tener más tiempo para dedicarle a la comunidad. Cuando tomamos nuestra verdadera dimensión de seres humanos como parte de la naturaleza que nos rodea, cambia la visión, los objetivos y las prioridades de la vida.
El trabajo de Finisterrae ha estado enfocado a formar conciencia de la importancia de nuestro entorno. Hemos logrado, a partir de mucho trabajo, movilizar al pueblo de Tierra del Fuego en defensa del bosque. Estamos en un punto en el que tenemos que tomar la decisión de qué queremos, porque una vez que los árboles estén cortados ya no hay remedio. El bosque ha vivido más de ocho mil años en equilibrio sin necesitar a ningún maderero que lo entresaque. Cuando uno ve un bosque nativo, que no ha sido tocado por el hombre, ve árboles naciendo, árboles muriendo, es la maravillosa lucha por la vida en la que no hay que intervenir. Tierra del Fuego es el lugar donde quiero ir dejando todo lo que he aprendido en la vida. Cuando desde el avión veo mis montañas, siento un calorcito en el corazón. ¡He vuelto a casa!
Natalie Goodall (bióloga, directora del Museo Acatashún, Harberton)
Nací en una pequeña granja en Ohio, Estados Unidos. Después de la universidad, supe que necesitaban maestras en distintos países y como yo tenía un título en Educación y Biología y Artes, pensé que era una linda manera de viajar.
Fui aceptada por la Mobil Oil, en Venezuela. Con una de mis compañeras hicimos un viaje por Sudamérica y cuando llegamos a Bariloche, decidí quedarme un tiempo. Allí leí el libro El último confín de la tierra, de E. Lucas Bridges. Como a mucha otra gente, fue ese libro el que me trajo a Tierra del Fuego. Cambié el pasaje que tenía para España, me tomé un ómnibus a Bahía Blanca y, desde allí, un d-c 3 para Ushuaia.
Cuando llegamos, los pilotos me presentaron a Jorge Vrsalovic y quedé en la casa de su madre. Yo quería ir a visitar la estancia Harberton, sobre la que había leído en el libro. Sin saber esto, Jorge Vrsalovic llamó a Thomas Goodall, a Harberton, y le dijo: “Hay una chica de Estados Unidos que quiere conocer el lugar”. Tommy dijo que no quería visitas. Habían mandado a una chica de Buenos Aires unas semanas antes, que lo había perseguido por todos lados. Tommy era muy buen mozo, pero muy ermitaño.
Así que Jorge me mandó en un camión a Río Grande. Allí me presentaron a la familia Bridges-Goodall, de la estancia Viamonte; es decir, los que serían mis futuros cuñados y tíos. Ellos me invitaron y me quedé una noche en la estancia, pero dije: “En realidad, yo quiero ir a Harberton”. Y me llevaron de vuelta a Ushuaia.
En 1962, Ushuaia tenía sólo 2500 habitantes. Había un taxi, un hotel y un aeropuerto chiquito enfrente. La misma tardecita tomé una avioneta hacia Harberton. El camino por tierra no existía todavía. El piloto me dejó en la pista, casi de noche. La madre de Tommy me recibió muy bien, pero a mí Tommy no me gustaba y yo tampoco a él. Ella me invitó a pasar la Navidad en Harberton. Fui por un día y me quedé casi dos meses antes de volver a Estados Unidos. Más tarde, Tommy viajó para allá y nos casamos.
Volvimos a Harberton a fines de 1963. Empecé a juntar plantas y a hacer ilustraciones. Tierra del Fuego había sido botánicamente bien explotada pero no por alguien que hubiera vivido allí. En poco tiempo, conocí toda la vegetación que había cerca de la casa y me contacté con biólogos de todo el mundo. Así empecé a formar un herbario fueguino. Ya he recibido unos quince subsidios de la National Geographic Society para mi trabajo científico en la Isla.
Mientras buscaba plantas costeras, encontré unos cráneos de delfines en la playa. Los junté y los guardé. Durante algunos años trabajamos con la Fundación de Ciencia de Estados Unidos que tenía un barco con base en Ushuaia. Una vez, llegó un grupo de cetólogos que estudiaban delfines y ballenas. Ofrecí mostrarles los cráneos que tenía en casa y quedaron sorprendidos: no había esa especie en ningún museo de Estados Unidos. Había sólo ocho especímenes de estos en el mundo y yo tenía entre treinta y cuarenta. Estaban impresionados y yo, un poco aburrida de “aplastar plantas”, comencé a buscar esqueletos de cetáceos varados. La primera vez, fuimos a bahía San Sebastián. Elegimos el lugar perfecto: el primer día encontramos ochenta y ocho especímenes. Hicimos varias expediciones y escribí a otros científicos, que me mandaron libros, separatas y trabajos. Aprendimos cómo hacer el estudio, cómo tomar las medidas, cómo tomar todos los datos. Nunca había realizado una necropsia, una disección.
Actualmente, revisamos con periodicidad toda la costa. Tenemos una colección importante, hemos publicado más de cincuenta trabajos y pude formar mi propio museo.
A mí me interesa mucho la historia de Tierra del Fuego. Hemos publicado varios trabajos. Tengo fotocopias de todos los libros de la misión anglicana desde que empezó en el año 1854 hasta el año 1920. Todos los misioneros estaban obligados a mandar cuatro veces por año sus diarios. Y la mayor parte de ese material se publicaba en esas revistas de la misión. También tengo las copias de los diarios y cartas de Thomas Bridges.
Cuando llegué a Tierra del Fuego había distintos tipos de personas. Estaban los viejos pobladores, la gente de la Marina y los comerciantes que vinieron a ganar plata e irse –aunque la mayoría están todavía–, y los trabajadores, principalmente chilenos. Mucho después vino la época de las fábricas, que trajo mucha gente. Traían personas del norte, pero no les daban un lugar donde vivir. Entonces, se hacían casas chiquitas, en cualquier lado, sobre troncos, para poder moverlas. Hoy, hay muchas familias jóvenes que han venido porque quieren vivir aquí. Eso es muy positivo. Son gente con ganas, con mucha energía.
Para nosotros Tierra del Fuego es el hogar. Al principio, me costó adaptarme. Una vez, hace muchos años, en Punta Arenas vimos a un profesor inglés que Tommy había tenido en el colegio. Me preguntó cuántos años hacía que vivía en Tierra del Fuego. Le dije que trece años. Y me contestó: “No te preocupes, los primeros veinte son los más difíciles”. Yo pensé: “¡No voy a aguantar!”. Era verdad. Los primeros veinte eran los más difíciles. Ya pasaron más de treinta años y tenemos dos hijas y seis nietos fueguinos.
Fuente: Revista Nueva
http://www.revistanueva.com.ar/numeros/00971/nota/3
.