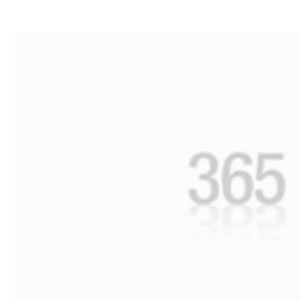Publicado: 11/04/2010
Visto: 1487 veces
Fuente: La Capital
Paraíso submarino. La localidad rionegrina es el lugar ideal para la práctica del buceo y descubrir un mundo increíblemente bello.
Las aguas cristalinas del golfo de San Matías (Río Negro) invitaban a sumergirse en ellas. Según se dice, son las más cálidas de Argentina. Hay quienes afirman que se debe a una corriente cálida proveniente de Brasil, la cual baña esa zona y luego se dirige hacia el interior del Atlántico; luego están los otros, quienes desmienten fervientemente esa versión y se afanan en explicar que este fenómeno se debe a que a esa latitud (por un juego de gravedad entre el sol y la luna) las aguas se retiran unos trescientos metros aproximadamente y el calor del mediodía calienta las piedras. Al producirse la pleamar, la temperatura acumulada templa la fría corriente oceánica, oscilando su temperatura final entre veinte y veinticinco grados, notablemente superior a la de las costas bonaerenses.
Como venía diciendo, esta cualidad del mar de Las Grutas me llevaba directamente hacia dentro de él. Uno siente la imperiosa necesidad de zambullirse de cabeza y no salir nunca de allí. Quizá se deba a aquel sentimiento tan humano de volver a un estado prenatal. Sentirse acobijado en un ambiente húmedo y cálido como el vientre materno no puede ser repetido de una manera tan sencilla en la vida diaria. Mientras se es un no nato, uno tuvo el beneficio de no depender de sus propios medios para respirar. Pero luego, fuera de ese placentero estado, debemos ingeniárnosla para tratar de reproducirlo. Y allí, en Las Grutas, tuve la gran oportunidad.
Caminando por la bajada tres, hacia mi derecha observé un receptáculo amarillo de más de dos metros de altura. No supe en ese momento cuál era su utilidad. Tenía unas pequeñas ventanas redondas que permitían ver el interior totalmente cubierto de agua. Era una pileta, no había dudas, ¿pero para qué? Un pequeño y poco visible cartel informaba que en ese local se hacían bautismos de buceo. “Eso es lo que quiero”, pensé. En uno de los costados había varios trajes de neoprene colgados secándose, algunas patas de rana tiradas y dos perros recostados a la sombra. El calor de mediados de enero era abrasador. Averigüé los precios y en qué consistía. “Cuesta setenta pesos el curso introductorio que se hace allá”, me dijo uno de los dueños del local, señalando aquél receptáculo amarillo: “Y luego, si te animás, podés hacer una salida al mar por ciento ochenta pesos”, concluyó.
Rumbo a la aventura
Salí de allí con una gran alegría. ¿Se haría realidad mi sueño? ¿Podría animarme a bucear? ¿Qué habría en el fondo del mar? ¿Será como en los documentales? Estas y mil preguntas más me dieron vuelta la cabeza día tras día. ¿Me animaré? ¿Me dará un ataque de pánico en alta mar? En realidad, no sé si llamarlo alta mar. Nos iban a llevar, según me dijo el encargado del local, aproximadamente de mil a mil quinientos metros hasta una plataforma y de allí zambullirnos. La profundidad podría ser de cinco a quince metros, dependiendo de la marea que hubiere. Sí, definitivamente lo haría.
Tres días después me acerqué al local, billetes en mano y con la impaciencia que me caracteriza a flor de piel, y aboné la clase de práctica. Claro, había llegado treinta minutos antes de que empezara, pero no me importó. Esperaría lo que sea necesario. Cuarenta minutos más tarde llegó la instructora. Me causó gracia que al sacarse los anteojos de sol tuviera marcado todo el contorno de éstos en la piel sin tostar. Pero lo más importante para mí en ese momento era escuchar cada palabra que dijera sobre el buceo. Se acercaron también dos familias para hacer todos juntos la clase práctica. Creo que ninguno de ellos tenía el mismo nivel de ansiedad que yo.
La instructora se explayó en las técnicas de respiración, de sujeción de la boquilla, los miedos más comunes, en las señas. Todo eso pasó tan rápidamente que ni tuve tiempo de reparar en ellas. Todos fueron pasando de a uno a la práctica de inmersión. Cuando llegó mi turno, me encontré sentado con el visor que me aprisionaba la cabeza y me anulaba la respiración por medio de la nariz. La instructora me calzó la mochila con el tubo y dispuse los labios sobre la boquilla según las indicaciones que me daba. ¡Y al agua!
Sentí paz, tranquilidad. Pensé en un primer momento que iba a ser más dificultosa la respiración; todo lo contrario: me era natural. Eso duró unos dos minutos, pero para mí fue eternamente fantástico. Ya estaba listo para la salida del mar. ¿Sería tan sencillo como esto? Reservé para el día siguiente. Debía hacerlo cuanto antes. Estaba ansioso. Quizá esa ansiedad me jugó en contra cuando al día siguiente fui (con toda la emoción a cuestas) y me dijeron que se cancelaba porque el mar estaba muy revuelto. Era cierto. Las olas eran más altas que lo normal. Eso, según me dijeron, puede afectar la visibilidad del fondo. Se pospondría entonces para la mañana siguiente.
Un mundo desconocido
La hora reservada para la salida era las diez de la mañana. Mi ansiedad hizo que llegara quince minutos antes. Me incluyeron en el grupo de salida de las nueve, el cual estaba retrasado. Curiosamente, coincidí con un grupo familiar que había realizado conmigo el curso introductorio. Me metí presurosamente en el traje de neoprene y salí a la carrera hacia la playa. Salté dentro de la lancha que estaba cinco metros dentro del mar ante la atónita mirada de los pocos ocupantes de la playa, quienes observaban a un dispar y poco más que cómico grupo de debutantes en el buceo.
Diez minutos más tarde arribábamos al bote anclado. Desde allí se podía observar la playa y los acantilados. Fui el primero en pasar. Los tres instructores ya estaban en el agua y aguardaban por nosotros. Me ayudó a ponerme el equipamiento un cuarto hombre que estaba en el bote y me empujó dentro del agua a una plataforma. El instructor que me llevaría se me acercó, dándome tranquilidad y consultándome el nombre. El se presentó como Eduardo. Me pidió que haga respiraciones para acostumbrarme. Pocos segundos después le hice la seña de que estaba cómodo y listo para partir. ¡Vamos!, lo apresuré, hablando como podía a pesar de la boquilla. Y allí se me mostró otra realidad.
De un tono azulado e increíblemente bello, un paisaje totalmente desconocido para la naturaleza humana se me abrió en su inmensidad. Una soga nos llevaba por un recorrido que se iniciaba hacia un costado del bote-plataforma. El instructor me llevaba de la mano mientras que con la otra me hacía señas para que patalee. Decenas de peces de todo tipo nos cruzaba por todos lados. Algunos de ellos con colores fluorescentes, que alumbraban en la semioscuridad. Bajando más y más llegamos al fondo. Me hizo señas de que apoyara las rodillas en el fondo. Debo admitir que estaba tan fascinado que tardé en entenderlo.
Fauna multicolor
Mientras observaba atónito a la infinidad de peces que daban vueltas alrededor mío (incluso había unos más pequeños que una uña y se contaban por cientos en el cardumen), Eduardo golpeó con una piedra un tonel que había sumergido y casi instantáneamente me vi rodeado por peces de todo tipo, tamaño y color.
El instructor me dio lo que parecía ser comida –nunca supe qué era– y éstos empezaron a picotear de allí. Cuando se dispersaron a los pocos segundos, empezamos la vuelta a superficie. Traté de absorber por los ojos la magnitud de aquello. Se estaba terminando el viaje. Y yo no quería que finalizara. Quería quedarme más tiempo. Quizá eternamente. No quería abandonarlo. Es mío. Sé que pertenezco allí. Sé que ese es mi lugar. Sé que volveré a bucear.
Fuente: La Capital
http://www.lacapital.com.ar/ed_turismo/2010/4/edicion_76/contenidos/noticia_5021.html
.