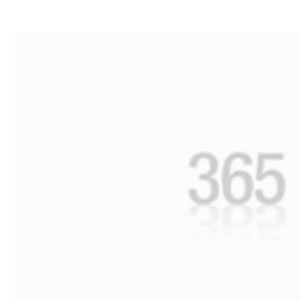Publicado: 04/12/2010
Visto: 1612 veces
Fuente: Diario Perfíl
San Martín de los Andes logró combinar el turismo sustentable con el confort. No hay semáforos ni robos de autos, todo es silencio y la eligen para iniciar una nueva vida.
Como era de suponer, también en San Martín de los Andes, Ernesto Guevara encontró belleza en la lucha: “Sobre la estrecha lengua de 500 metros de ancho por 35 km de largo que es el lago Lácar, con sus azules profundos y los verdes amarillentos de las laderas que allí mueren, se tiende el pueblo, vencedor de todas las dificultades climáticas y de medios de transporte, el día que fue ‘descubierto’ como lugar de turismo y quedara asegurada su subsistencia”. Así lo escribió en sus Notas de viaje, en enero 1952, y luego cerró los ojos, sobre los fardos del establo que hoy se conoce como La Pastera, Museo del Che, en plena ciudad. Tres noches más tarde se fue a Chile con Alberto Granado, su moto y su leyenda. Pero su estela tiene una llama viva en esta preciosa ciudad patagónica que nada tiene que ver con el comunismo y mucho con la autogestión.
La genealogía dice que la fundó un coronel, Jorge Rhode, en 1898, pero todos saben que la historia turística de San Martín de los Andes (SMA) comenzó cuando el cerro Chapelco tuvo la primera telecabina, en 1983. A partir de entonces, la ciudad creció salpicando los talones de San Carlos de Bariloche como destino de invierno. En 1991 tenía 15 mil residentes permanentes; en 2001, 51% más, y hoy supera los 30 mil, sin contar la enorme cantidad de bonaerenses y cordobeses que tienen allí su segunda vivienda (casi unos 10 mil). Según datos provistos por la Secretaría de Turismo de la ciudad, van a terminar el año con dos cifras de oro: un ingreso de 80 millones de dólares y 900 mil visitantes que al menos pasaron una noche con vista al volcán Lanín.
Apenas se la camina, San Martín sorprende. Todas las esquinas cuentan con rampas, no hay cepos ni estacionamiento medido. La gente no quiere semáforos, pese a que todas las calles son de doble mano. Nadie toca bocina, nadie grita. Los únicos piquetes que se conocen son los de los reclamos mapuches, un ramillete de comunidades que suman tres mil descendientes a los pobladores originarios, con quienes sanmartinenses y autoridades intentan mantener las buenas formas y el intercambio cultural. Todas las construcciones son homogéneas: madera de ciprés, piedra y casi nada de ladrillo (la nieve lo quiebra). Los rosales y los lupines visten los canteros públicos. Cuesta encontrar a alguien que haya nacido acá. La mayoría dejó atrás una vida de familia acomodada en algún rincón de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, hay una identidad común y una conciencia ambiental altísima.
“Acá no están el SIC y el CASI, vamos todos a la misma playa: Lolog, Quila Quina o Meliquina. Acá no hay ‘hijos de’, porque todos empezamos de cero. No hay rejas y los chicos andan en bici. Tampoco se roban autos –el trazado de la ciudad hace que sea imposible fugarse–. Podés ser gay o salir con la mujer de tu amigo sin que pase nada, pero si tirás un papel en el piso o hacés ruido, no zafás”, enumera Raúl Pont Lezica, secretario de Turismo y Desarrollo Económico.
Por aquí sigue vivo el fiado, y nadie tiene pasado. Lo notable es que mucha gente vino para volver a empezar, sin resignar confort, calidad de vida y expectativas de alto vuelo. Más notable es que, en una ciudad tan segura, estén proliferando los clubes de campo, como Vallescondido (450 ha con lotes de 5.000 m2 y el 50% del predio como bosque auténtico intangible). El 95% de los propietarios son de San Isidro y auspician copas, endurence y desafíos de esquí, trekking, escalada o mountain bike. Hay club hípico, canchas de tenis y cancha de golf diseñada por Pablo Caprile. Están levantando un hotel turístico de cincuenta habitaciones, sin prisa.
También se multiplican los barrios cerrados: Miralejos, El Desafío, Noregón, El Peñón de Lolog, Chapelco, Los Ñires, etc. Miralejos, por ejemplo, nació cuando Leonardo Bracht compró 470 ha para montar un aserradero. Al año, la conciencia ecologista le hizo un click y dejó de voltear lengas. Vendió el predio a Eidico (una desarrolladora de barrios cerrados) y sólo conservó 70 ha para montar un canopy. Su propia casa, con techos y paredes de tejuelas de alerce, fue la primera cabaña sobre el cerro Chapelco. Hoy funciona como hostería, con vistas y circuitos privilegiados a 1.200 metros de altura. El intendente de “la estancia”, como dicen de Miralejos, es un licenciado en Turismo y máster en medio ambiente, graduado nada menos que en Alaska. “Acá viene gente de mediana edad, que ya no tiene tanto petardo en la cabeza. Es otra historia. En Miralejos ya hicimos ocho asambleas con votaciones unánimes. Yo estoy desde 1989 y mis hijos juegan al rugby con los hijos de los peones”, enfatiza Esteban Bosch, el apoderado legal que toma mate a diario con los mapuches de la comunidad Vera, con quienes cerró un acuerdo para acceder directamente a Chapelco.
Curioso el acento gangoso de Buenos Aires norte para una ciudad de estilo alpino. Y eso de almorzar en casa, dormir la siesta y volver a trabajar...
Son los códigos del interior, pero la buena vida es pegadiza. “Tenemos un producto de excelente nivel, con cuatro estaciones turísticas. Nosotros planificamos la ciudad y hacemos mucha capacitación, se discuten políticas de planeamiento turístico y se firman alianzas estratégicas. Y los viajeros se dan cuenta, por eso vienen”, confía Pont Lezica.
Fuente: Diario Perfíl
.