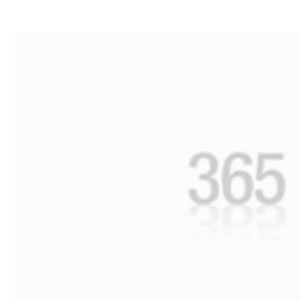Publicado: 30/01/2011
Visto: 1429 veces
Fuente: Página 12 Turismo
El fin de semana pasado de Enero, la cordillera riojana revivió un cruce de mulas y caballos, que hace 194 años siguió por el mismo camino una columna enviada por San Martín para liberar Huasco y Copiapó. Crónica de una cabalgata conmemorativa hasta el cruce de Come Caballos, que el año próximo estará abierta a todo tipo de viajeros.
Participar de una cabalgata que busca revivir un episodio de la gesta de la Independencia puede tener diversos significados. Para un granadero de la Casa Rosada es una oportunidad de lucir sus uniformes en la inmensidad de la cordillera riojana entre 200 caballos y mulas, igualito a como ocurrió en un momento clave de nuestra historia... pero sin el celular con que se saca la foto. Para un operador turístico es una experiencia para explorar nuevas rutas. Los políticos disfrutan también de lo lindo –como todos– y aprovechan el evento para proyectarse en decenas de medios a nivel nacional. Los fanáticos de las 4x4 también gozan a pleno –por cada diez equinos hay una camioneta– y los fotógrafos alcanzan el éxtasis casi a cada paso. Los periodistas, por nuestra parte, asistimos asombrados a un original encuentro entre dos columnas de mulas y caballos –una llegada desde el lado chileno y otra del argentino–, cuyos jinetes se abrazaron a casi 5000 metros junto al hito limítrofe con genuina emoción y vivas a la patria, a Chile y a la Argentina, en un acto entre imponentes montañas cargado de un fuerte simbolismo de unidad latinoamericana. Más tarde, por lo bajo, alguien me comentaría que por ahí dicen que dicen que los chilenos, cada tanto, “corren el hito unos metritos hacia el este” por eso “siempre venimos a controlar”.
Hacia Laguna Brava
Partimos en camioneta al clarear el alba desde la ciudad de Villa Unión hacia el sector riojano de la Cordillera de los Andes. La primera parada fue en la Quebrada de la Troya, una cuesta de ripio donde vimos el perfil de una pirámide natural casi perfecta, formada por el desprendimiento de una gigantesca placa de piedra sobre la ladera de la montaña.
Luego apareció en el camino el pueblito de Alto Jagüe otra rareza difícil de explicar a simple vista. Desde hace décadas, en los días de lluvia la reseca y única calle del pueblo se convierte en el lecho de un irregular río que ha ido cavando dos barrancas, una a cada costado de la calle, que miden entre dos y tres metros de altura. Y arriba están las casas, todas de adobe, a las que se llega subiendo la barranca por unos peldaños esculpidos en la tierra. En la puerta de algunas casas cuelgan ramitos de “ruda macho” para ahuyentar al demonio. A veces las ráfagas de un viento zonda levantan una nube de polvo que hace desaparecer al pueblo por unos instantes. Y los lugareños aseguran que Alto Jagüe –donde es raro ver a alguien en la calle– no siempre reaparece en el mismo lugar.
Por la Quebrada del Peñón subimos en la camioneta hasta los 4350 metros, donde la vegetación desaparece por completo y por el resto del viaje, salvo por unos escasos pastos dorados que cada tanto brotan como barbas invertidas aquí y allá. El suelo pasó a estar cubierto por millones de piedritas de vivos colores y a la distancia las montañas parecían tener finas capas de terciopelo azul, verde, naranja, violeta, gris y rosa.
En una pampa de altura nos cruzamos con cinco vicuñas de terso pelaje marrón. Al transponer una lomada se abrió a los pies del camino un amplísimo valle con una laguna en el centro, cuyo espejo de agua azul zafiro mide 17 kilómetros de largo por dos de ancho. Era la Laguna Brava, rodeada de volcanes nevados que superan los 6000 metros de altura.
En la lejanía la laguna duplicaba en su superficie la silueta invertida de algunos flamencos rosados, inmóviles dentro del agua frente a una playa de sal. Un viento helado sacudía los escasos pastos dorados y un ambiente árido al extremo recreaba el aura onírica de un espejismo. Hasta que la serenidad del paisaje se rasgó como una hoja de papel y los flamencos remontaron vuelo al unísono para desaparecer aleteando tras una serranía.
Puesto Barrancas Blancas
Luego de seis horas en camioneta llegamos al puesto de vialidad en Barrancas Blancas, que tiene una veintena de cuartos con camas cucheta, baños, agua caliente y un gran salón que sirve de comedor comunitario para los expedicionarios. Allí pasamos la primera noche.
Antes de dormir me puse a conversar con un compañero de cuarto –cada uno envuelto en su bolsa de dormir–, quien me contó con acento riojano muy esdrujulado que era tataranieto de Nicolás Dávila, 2º jefe de la expedición riojana que ayudó a liberar Chile. Pero además era tataranieto de Manuel de la Encarnación Gordillo y Castro, un teniente de la misma expedición que fue quien viajó a hacerle el reporte de la victoria a San Martín. En agradecimiento, el Libertador le regaló su yesquero de campaña, una reliquia que se conserva en la familia.
Al día siguiente comenzó la cabalgata en sí, rumbo a Come Caballos, donde está uno de los catorce refugios de piedra y barro que se construyeron en este sector de la cordillera durante el gobierno de Mitre, donde paraban los arrieros que llevaban ganado en pie hasta Chile. Estos refugios tienen la forma y la estructura interna de caracol de los iglúes. Y sirvieron para salvarles la vida a muchas personas a quienes sorprendió el garrotillo, como le dicen aquí al viento blanco mezclado con nieve y granizo que, por momentos, amenazó con complicarnos la vida pero rápidamente se disipó.
Un centenar de caballos y mulas con jinetes portando banderas argentinas, ponchos rojos, e incluso dos granaderos del Regimiento de Patricios, subieron 25 km por el lecho seco de un río en medio de un gran valle. La cabalgata fue sencilla y los paisajes imponentes.
Los integrantes de la cabalgata –liderada por el gobernador Beder Herrera– eran invitados especiales intendentes y secretarios de Cultura de ciudades riojanas y de otras provincias, lugareños y muchos periodistas locales. Al llegar a los 4300 metros nos encontramos con el refugio de Come Caballos –otro de los “iglúes”–, destino final de la primera etapa. La jornada fue ardua y hay que decirlo sin culpa: todos hicimos trampa, ya que desmontamos en Come Caballos y todos los jinetes nos volvimos en camioneta al refugio a dormir, cómodos y calentitos.
A la noche hubo cordero asado, vino y folklore con rondas de aro aro aro. Y los mayores aplausos se los llevó el ingenioso cura del pueblo de Vinchina: “Aro aro aro aro / ayer pasé por tu casa / y con pena me dijiste / qué triste llegar a viejo / sin conocer el upite”.
Al día siguiente, de madrugada, partimos otra vez en camioneta hacia Come Caballos para volver a montar. Aunque varios quedaron en el camino y debieron ser bajados en vehículo afectados por el mal de altura.
El último tramo hasta el hito fronterizo fue de apenas 6 km en fuerte subida. Sobre una ladera el brillo de unos filosos penitentes rompió la lisura casi perfecta de las montañas. La meta ya estaba cerca.
En el hito, finalmente, nos topamos con la cabalgata organizada del lado chileno desde Copiapó. Los gobernadores de ambos lados se abrazaron, hubo discursos, se izaron banderas y se cantaron los himnos en la cima de una montaña, en medio de la más absoluta nada. Y luego de la despedida cada caravana de caballos bajó la cordillera hacia su correspondiente lado.
Los jinetes argentinos regresaron al refugio de Barrancas Blancas donde las mulas y caballos fueron transportados en camión a sus lugares de origen. Y todos volvimos a la civilización en camioneta, otra vez atravesando los oníricos paisajes que rodean la Laguna Brava con sus desoladas montañas de colores.
La cabalgata comienza en Come Caballos, uno de los refugios de piedra y barro del siglo XIX.
Antes de llegar a la laguna hicimos un alto en el camino para ver la impresionante tumba del “destapadito”. Cuenta la historia –que no es muy vieja, ocurrió en 1974– que el jefe de una familia de arrieros le encargó a su hijo que se adelantara durante un arreo. Al alcanzarlo, dos días después en uno de los refugios de la época de Mitre, lo encontraron muerto, seguramente víctima del garrotillo. Lo taparon con piedras, como se acostumbraba en la zona, y siguieron hacia Chile. Al regresar encontraron las piedras desperdigadas y el cadáver a la vista, así que lo volvieron a tapar. Pero cada arriero que pasaba lo encontraba “destapado” y lo volvía a tapar. Y hasta el día de hoy, los huesos del destapadito están ahí en su tumba, a la vista de todos, bajo el frío riguroso y seguramente cumpliendo milagros, ya que la gente le deja monedas. No sólo hay este tipo de ofrendas: algún irreverente también le puso zapatos y un pucho en la dentadura.
Las nubes bajas por momentos nos borraban la visión del camino y de todo lo que estuviera más allá de un metro. Pinchamos una goma –como casi todos–, lo cual nos dio la oportunidad de caminar un rato entre la bruma al borde de un precipicio. El viento se detuvo de repente y en medio de un absoluto silencio se nos vino encima la dolorosa belleza de la desolación total, de un vacío que explotaba de colores encerrando la esencia misma del yermo paisaje riojano. Los colores de la soledad
Fuente: Página 12 Turismo
.