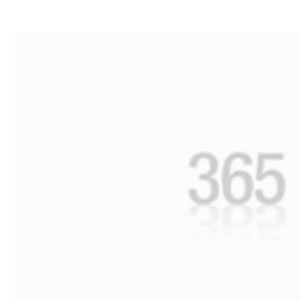Publicado: 14/11/2010
Visto: 760 veces
Fuente: Clarín Viajes
En los esporádicos espacios que dejan libres las casas de adobe y rejas –maravillas del siglo XVIII, techadas a dos aguas con tejas musleras–, los tamariscos tapizan las lomadas de Carmen de Patagones y ocultan cuevas maragatas. Desde Viedma, en la orilla de enfrente, la antesala de la Patagonia se redescubre con una panorámica conmovedora: detrás del muelle, la imponente figura de la iglesia de 1885 y sus dos torres empequeñecen el puñado de casas y arboledas.
Las calles gastadas del extremo sur de la provincia de Buenos Aires, perfumadas por ramilletes de jarilla, bajan como toboganes sobre la costa. La vista, clavada en el río Negro y el paseo ribereño, incorpora lentamente las siluetas de las construcciones antiguas, escalonadas sobre la barranca.
Las misteriosas cuevas que resultaron cálidos refugios hace más de dos siglos, reviven un hito fundacional. En 1779, el pionero andaluz Francisco de Viedma y Narváez erigió un precario fuerte sobre el terreno castigado a sol y sombra por el viento y facilitó la radicación de agricultores y artesanos de la Maragatería, en la provincia de León.
Los adelantados españoles desembarcaron seducidos por la promesa de tierras, que por aquí las había de sobra. También les habían anunciado un porvenir con viviendas dignas, pero no las encontraron en todo el horizonte desolado y tuvieron que acomodarse en cuevas de arenisca sedimentada, que cavaron a mano en los acantilados de la ribera.
La caminata desde el muelle conduce hasta dos vestigios de esas cavernas tiznadas por las fogatas. Una de aquellas casas informales es resguardada en el Museo Histórico Regional –sobre el paseo costero– y el restante conserva apenas la boca de entrada, casi clausurada por la vegetación, un par de cuadras más arriba, por la calle Brown.
Mientras se descorre la bruma de la madrugada, el tráfico silencioso de botes, lanchas, barcazas y canoas se cruza en el río planchado con patos, gallaretas, cisnes y esporádicas nutrias y toninas, que el mar empuja desde la desembocadura, 28 km al sur. Frente a ese espectáculo cotidiano, los maragatos se asoman desde playas de arena, senderos, farolas y bancos reverdecidos por los sauces.
La urbanización pujante que sorprendió a Roberto Arlt en 1934 dejó de crecer por culpa de una barrera de arena, que impedía navegar cada vez que el río bajaba. Desde que en 1943 el Patagonia fue el último barco que consiguió zarpar, el muelle admitió sólo pequeñas barcazas y se transformó en cómoda plataforma para los pescadores de cazón.
En el Casco Histórico, el circuito a pie concibe otras paradas impostergables: pasaje San José de Mayo –que demanda cierto esfuerzo para trepar una escalinata–, los ranchos Rial y La Carlota, la Casa de la Cultura y la Torre del Fuerte, atalaya y campanario de la primitiva fortificación. Más lejos, los pobladores de Patagones y sus vecinos afincados en Viedma mantienen el saludable hábito de encontrarse sobre el cerro La Caballada. Ese páramo sosegado fue el escenario de una batalla, que en 1827 la incipiente población local libró contra la flota del Imperio de Brasil. Desde allí arriba, las dos mitades de esta comarca, atravesada de punta a punta por el río Negro, se aprecian mejor.
Fuente: Clarín Viajes